LA IZQUIERDA EN TIEMPOS DE VIRUS
Antonio Sánchez Nieto.
Hemos llegado al punto en que los procesos electorales no se
dan entre izquierda y derecha, sino entre derecha liberal y derecha identitaria
o nativista (nuevos apelativos de los ultras). Lo económico y social ya no es el
eje electoral de los ciudadanos, sino lo identitario, sea étnico (inmigración),
de género, de independencia…
Sin duda, las nuevas
tecnologías de la información y comunicación y la mundialización son las
principales causas objetivas que posibilitaron las transformaciones sociales producidas
en los últimos cuarenta años. Pero
necesitan siempre de un relato que produzca cambios en la mentalidad social,
cambios ideológicos. Las cosas podrían haber tomado otro camino.
El siglo XX ha estado marcado
por la lucha entre dos sistemas económicos y sociales alternativos, el liberal
y el socialista en sus variantes comunista y socialdemócrata. Fue un periodo
conflictivo de grandes avances en la igualdad social y el acceso de las masas
al bienestar. Pero en la década de los ochenta todo cambió radicalmente,
entrando en un periodo en que el foso de la desigualdad se amplía de forma
acelerada. Al final, desapareció la Unión Soviética: en el mundo solo existe el
sistema económico capitalista.
Si todas las transformaciones
sociales producen cambios de mentalidad y valores, la ideología que impuso su hegemonía
a principios de los 80, fue la liberal y lo hizo sin que la izquierda institucional
ofreciera apenas resistencia.
El neoliberalismo no implicó ninguna novedad teórica; fue un
regreso, actualizado, a la ideología liberal. No presentaba conceptos complejos
sino aserciones sencillas basadas en el sentido común: “la sociedad no
existe, solo el individuo”, “lo colectivo conduce a la esclavitud”, “el mercado
es eficaz, el Estado no”, “lo privado, siempre es mejor que lo público”, “la
solidaridad es criadero de vagos” …” en la escala social, uno está donde
su esfuerzo y talento le ha situado”. Esta última aserción, clásica de la derecha
liberal, es la clave. Y a su análisis dedica Michael J. Sanders (Premio
Princesa de Asturias de ciencias sociales 2018) su último libro “La tiranía del
mérito”. El enfoque de un filósofo que analiza desde la ética los cambios en
los que estamos sumidos, me parece un complemento magnífico a lo que Piketty o
Milanovic, por poner ejemplos recientes, han escrito desde la economía y sociología.
Este artículo trata de analizar sumariamente, desde la perspectiva de los cambios de mentalidad, la desafección de una parte muy importante de sus electores respecto a sus partidos tradicionales.
Todo el mundo acepta que la movilidad social dependiente del propio talento y esfuerzo, el mérito, es más justa que aquella que proviene de la herencia, como en la sociedad estamental. Pero el discurso meritocrático, además de no pasar de ser una retórica constantemente desmentida por una realidad amañada, contiene, aun en su concepción utópica de una sociedad sin ventajas de salida, unos riesgos morales imposibles de eludir. En un mundo en el que el medidor de jerarquía social más aceptado es el dinero, los ganadores y perdedores se determinan según las habilidades útiles para el mercado. La meritocracia convence a los que están en la cúspide de que su éxito se debe exclusivamente a su talento y esfuerzo mientras los rezagados son responsables de su suerte. A la soberbia de los unos se contrapone la humillación y resentimiento de los otros. Y esto impide la existencia del “bien común”.
Ya en 1958 Michael Young, en un magnifico
ensayo, “El triunfo de la meritocracia” describía una distopia horrible, en
forma de relato histórico, denunciando de forma sarcástica el rumbo que empezaba
a emprender su Partido Laborista. Aterra su grado de cumplimiento.
El atractivo que esta ideología tiene para todas las elites,
incluidas las de los partidos de izquierda, es evidente:
- Es una fantasía moral que no obliga a enfrentarse a nadie.
- Lo importante es que la solución sea “la más inteligente” y no la más justa, se hurtan al debate democrático áreas tan decisivas como la economía y la política exterior que pasan a ser competencia de los expertos. En el debate tecnocrático no caben valoraciones éticas; desaparece la política.
A principios de los noventa, los partidos de la izquierda institucional ya habían aceptado la globalización desregulada impulsada por el mercado y, aun conociendo sus desastrosos efectos sobre la equidad social, renunciaron a la igualdad sustituyéndola por una “mayor movilidad social”. Luchando contra las discriminaciones de salida (étnicos, de género, religiosos…), ya no se trataba de acabar con el mal (la desigualdad) sino de facilitar el acceso a la cúpula de los hijos mejor dotados de la clase trabajadora mediante su acceso a la universidad.
En Europa, los encargados de desideologizar (la base ideológica
de todos los socialismos era la igualdad) los partidos socialistas fueron personajes
como Blair, Mitterrand, Schroeder, Bettino Craxi, Mario Soares, Felipe
Gonzalez… moralmente dudosos.
Pronto, esas elites impusieron la idea de que los problemas
de los nuevos tiempos eran demasiado complejos y había que sacarlos fuera del
debate de la gente común. El debate y decisión tendría que estar en manos de
expertos acreditados. Los partidos de izquierda, desde el Laborista al PSOE, expulsaron
a los trabajadores de sus órganos directivos y listas electorales erosionando
con ello el estatus y estima social que en ese momento tenían. Se requerían
dirigentes con credenciales (títulos universitarios) o empresarios. Los
partidos trabajadores pasaron a ser partidos de las elites intelectuales y
profesionales. Piketty especula con la posibilidad de que esto explique por qué
esas elites no han dado respuesta a la galopante desigualdad de las últimas
décadas. El resultado, aunque anunciado,
no puede ser más decepcionante: la percepción generalizada en todo el mundo es
la falta de estadistas de categoría y la caída general de la calidad de
nuestros representantes. La representatividad que han perdido los partidos de
izquierdas y parlamentos no ha sido compensada, ni de lejos, por hipotéticas mejoras
en la capacidad de gestión.
El credencialismo ha
sido una mentira tan extendida como desmentida por la realidad. Sabiduría practica
y virtud cívica son las aptitudes necesarias para tratar de hacer realidad el
bien común. Es fama que el mejor gobierno que ha tenido la Gran Bretaña desde
la postguerra fue el laborista de Clement Attlee, que derroto a Churchill en
1945 y estableció los cimientos del Estado de Bienestar. Y fue, asimismo, el
que menos titulados de Oxford y Cambridge tuvo en sus filas. Siete de sus ministros
habían trabajado como mineros del carbón.
En la década de los ochenta, coincidiendo con la ofensiva
liberal, los partidos socialdemócratas llegaron a la conclusión de que la mejor
forma de mantener su atractivo electoral consistía en unirse a los ganadores de
la globalización (profesionales con habilidades que requiere el nuevo mercado,
empresarios, artistas…) abandonando toda lucha económica que implicara costes
de en la “transversalidad”. La menguante clase trabajadora, lo percibió como
abandono o traición por parte de unas elites que los miraban por encima del
hombro y, consecuentemente, dejo de votarles.
Durante gran parte del siglo XX, los electores con menor
nivel educativo, que coincidían con las clases bajas, votaban a los partidos de
izquierda y los más educados a la derecha. Durante la década del 2010 ocurre lo
contrario. Los partidos de izquierda han perdido el apoyo de los votantes sin
estudios universitarios (Piketty, “La izquierda brahmánica versus la derecha de
mercado”) y cada vez son más representativos de las elites meritocráticas. Sin
embargo, los electores ricos siguen votando a la derecha. Lo más inquietante es
que este fenómeno se da en paralelo en Francia, Reino Unido y EE. UU.
El discurso meritocrático no goza de la misma credibilidad en
todas las naciones. En EE. UU., que asienta su nacimiento como nación en los
principios meritocráticos, el sueño americano es una fe muy
mayoritariamente compartida. Según un estudio del Pew global attitudes Project de
Julio 2012, a comienzos de la Gran Crisis, un 77% de los americanos está de
acuerdo con que “la mayoría de las personas pueden triunfar si se esfuerzan”,
opinión compartida por el 51% de los alemanes. En Francia y Japón, sin embargo,
son mayoría los que están más de acuerdo con el enunciado “a la mayoría de las personas
trabajar mucho no les garantiza el éxito”.
El globo de la
movilidad social hacia arriba se ha ido desinflando durante casi cuatro décadas
hasta que, con la Gran Crisis, se estrelló de forma irreparable.
Cabría esperar que, desacreditada la teología neoliberal, las
aguas volvieran a sus cauces socialdemócratas, pero no ha sido así. La orfandad
es un estado irreversible.
La creciente desafección
de los electores respecto a sus elites, sobre todo en la izquierda, ha abierto
un foso de desconfianza mutua que crecerá en la medida que lo haga la
desigualdad. Es muy improbable que la socialdemocracia recupere su hegemonía
representativa en una izquierda múltiple.
El electorado de izquierdas se ha recompuesto en una mayoría tradicional,
que mantiene, de forma cada vez menos entusiasta, su lealtad a los partidos
tradicionales socialdemócratas, que se consideran dentro del sistema; y un
conglomerado de partidos representativos de intereses muy sectorializados, a
menudo identitarios, a los que suelen identificar con el nombre de antisistema
o el más despectivo de populistas. Su propensión a la abstención es
preocupante.
Pero una parte
importante de su electorado tradicional, victimas innegables de los procesos de
mundialización, a los que ya no se ofrece ninguna alternativa colectiva
esperanzadora, víctimas de la ira contra el establishment, buscan
refugio en un discurso aislacionista, conservador ultranacionalista, antinmigración,
devoto de personajes de perfil fascista que ponen en cuestión el liberalismo,
pero no el mercado.
Lo ocurrido en el Capitolio
no debe ser interpretado como la culminación sino el inicio de una iracunda
revuelta populista. Puede significar un aviso de hasta donde pueden llegar las
cosas si la izquierda no afronta la difícil, pero urgente y necesaria tarea de elaborar
una salida digna a las aspiraciones frustradas de una mayoría de ciudadanos.
La izquierda podría (podríamos) aprovechar el largo y extenso
confinamiento al que nos han castigado los ciudadanos para elucubrar y
organizar un nuevo relato basado en sus valores éticos tradicionales, pero con
nuevos instrumentos.
Los fascismos son las benévolas que surgen de los
cadáveres del liberalismo. No se combaten mediante su condena, sino que
requieren sanar a la sociedad de forma preventiva.
Madrid 20 de enero 2021

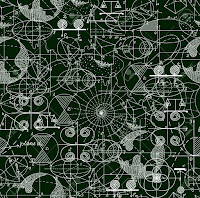



Comentarios
Publicar un comentario